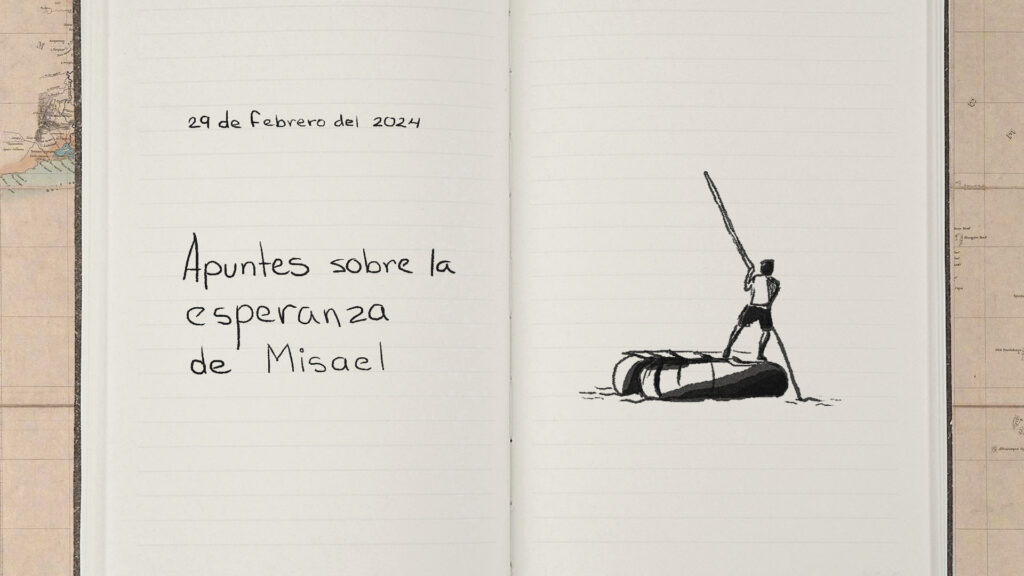“¿Mire, usted sabe si ya casi llegamos a Estados Unidos? ¿Verdad que estamos cerca?”, me pregunta Verónica, una mujer venezolana de unos 30 años. “Dicen que el bus nos va a dejar en Tuxtla. Ahí ya sí estamos más cerca, ¿verdad?”, añade Misael, su primo, de 26, con un gesto que creo que es esperanza en su mirada.
Sé la respuesta, pero me cuesta contestarles.
Como han hecho todos los migrantes que he entrevistado en estos años salieron de su país conjugando el verbo huir:
Hui porque me violaron y me querían enterrar viva.
Hui porque se me secó la milpa y no tenía dinero para sembrar.
Hui porque el gobierno me persigue.
Hui porque descabezaron a mi mamá.
Hui porque soy pobre…
Hui por…
Hui..
En los últimos meses Misael y Verónica han atravesado el Darién, la selva que une Colombia y Centroamérica, callejones y fronteras, ha viajado cientos de kilómetros a pie, en autobús, pidiendo ride…
Por todo esto me cuesta decirles que la respuesta es no. Aún les faltan más de 4,000 kilómetros por recorrer. Quizás los peores de todo su camino.
Estamos en un campamento de migrantes en el Paso del Coyote, en Ciudad Hidalgo, un muelle desvencijado bañado por las aguas del río Suchiate, la frontera natural en esta parte entre México y Guatemala. Hay personas que llevan aquí semanas durmiendo bajo carpas de plástico negro y ramas; otros, como Misael, lo hacen tiendas de acampar, una señal de que pagaron un paquete que incluía su paso por la selva del Darién. La parte alta del muelle parece un mercado con puestos de comida venezolana, haitiana o centroamericana. Los que viajan con más bocas y tienen menos dinero, se rebuscan para preparar su propia comida en la orilla del río.
En esta frontera cruzan el Suchiate cientos de personas a plena luz del día sobre neumáticos gigantes traficando kilos de mercancía y personas. Y, sin embargo, muchos migrantes están parados en este no-lugar. La razón es que de aquí en adelante el control de la mafia es estricto. Incluso para las autoridades oponerse a ese control tiene consecuencias.
En septiembre de 2023, según relatan varios testigos, un batallón de la Guardia Nacional se apostó a la orilla del río y anunció que no dejaría pasar a ningún migrante. Pasó un día y pasó una noche. En la madrugada, los disparos empezaron a sonar. “Poc, poc, poc”, se oía según los testigos más comedidos. “Prrrr, prrrr”, recuerdan otros con más euforia. Lo cierto es que tras un enfrentamiento, la Guardia Nacional se retiró y los migrantes y la mercancía siguieron pasando con normalidad. En estos primeros meses de 2024 las autoridades han optado por desahogar la escena trasladando a unos 200 migrantes cada día hasta Tuxtla u otras ciudades unos kilómetros más adelante.
De ahí la pregunta de Misael, que ahora está preparando el almuerzo en una olla oxidada sobre una hoguera. “Es arroz con lengua”, me dice. Veo la olla y solo veo arroz. “¿Lengua de qué?”, pregunto. “Te comes el arroz, te pegas una mordida en la lengua y ahí está tu plato”, me dice con una sonrisa en la cara. Pero su gesto cambia enseguida cuando le pregunto qué lo tiene retenido aquí después de miles de kilómetros. “El miedo”, me responde sin pensarlo. “El miedo a que nos secuestren o nos extorsionen en el camino, hermano”.
Cerca del paso del Coyote, donde en esta época por las noches cae tormenta y en el día más que calor hay vapor, solo hay una persona que les ofrece ayuda a los migrantes, un poco de agua y comida. Es el padre Heyman Vásquez. En una conversación anterior con él, el padre Heyman me contó que “La Maña”, como se le llama en algunas partes de México al crimen organizado, está secuestrando migrantes desde antes de que crucen el río: “Los engañan y les dicen que les van a ayudar a cruzar, pero una vez que los apartan del grupo los secuestran, a veces durante semanas o meses, y piden extorsión a sus familiares”.
Los migrantes en el asentamiento lo confirman. Me cuentan, con miedo en sus ojos, que esta mañana secuestraron a una joven en las orillas del río. Un grupo de hombres apareció y seleccionó a una. La tomaron por la fuerza, me dicen, en las narices de los agentes de la Guardia Nacional. “No sabemos para dónde se la llevaron. Parece que la jovencita viajaba sola”, dice Misael.
Muchos de los cientos de migrantes que llegan cada día hasta aquí, ya han sido secuestrados. Cuentan que, después de pagar, los secuestradores les ponen un sello con forma de ave. Unos dicen que es un fénix, otros dicen que es un gallo. Otros dicen que lo han olvidado porque con los días y el agua del río se le borró. Todos creen que los secuestradores pertenecen a un cartel que se disputa esta zona. Todos dicen que los secuestradores les dijeron que son del Cártel de Sinaloa.
Sobre las gradas, un agente de Migración anuncia con ayuda de un megáfono los nombres que tiene escritos en una lista que elaboran los propios migrantes. Las 200 personas que hoy saldrán de este asentamiento se forman en una cola. “¡Nos vamos para Tuxtla!”, grita un cubano, emocionado.
A Misael le respondí que avanzar hasta Tuxtla es como no avanzar nada, apenas 400 de los 4,021 kilómetros que le quedan por recorrer y que más bien, llevándolo a ese lugar, lo desviarán varios kilómetros de su ruta. Además, allá no hay albergues ni oenegés que podrían ayudarlos. Misael casi no pone atención a mis palabras. Me oye pero no me escucha. Toma sus cosas, empaca su mochila y le da una patada a la arena apagando las brasas sobre las que cocinó el arroz con lengua.
Mientras veo cómo los migrantes se van subiendo al autobús con una sonrisa en sus rostros, Misael se queda haciendo cola con su mochila al lado de las piernas. Él sabe que es una cola que podría durar días o semanas. Pero pienso que tal vez el único derecho que nadie le puede negar a los migrantes es la esperanza de alcanzar el fin del camino.